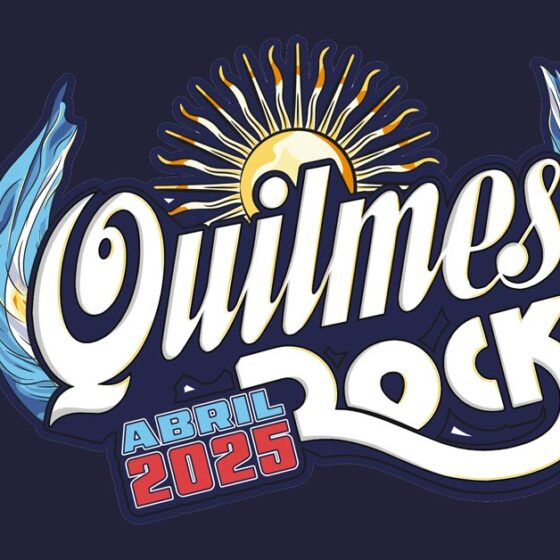Fragmento del libro «Buenos Aires y el Rock», de Adriana Franco, Gabriela Franco y Darío Calderón, editado en 2006 por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.
Cuando todo era nada nada era el principio
Como en cualquier formación de la cultura, precisar una fecha exacta de co- mienzo siempre tiene algo de arbitrario, de reducción de muchos datos, experiencias y producciones a uno solo, perdiendo matices y diferencias. Sin embargo, sí es cierto que algunos hechos o situaciones quedan establecidos, por la misma dinámica histórica, como hitos, como mojones que logran sintetizar una multiplicidad de elementos. Son puntos significantes que no son vistos como tales en el momento, sino que se constituyen como tales a posteriori. En ese sentido, lo que ha quedado marcado como punto de partida, como señal de largada del rock local, es la edición en 1967 del simple “La balsa”.
Varias circunstancias confluyeron para que ese tema de Los Gatos fuera colocado en ese lugar: es un tema del rock, o más apropiadamente, con los términos de la época, una canción de música beat (esa que habían impuesto Los Beatles); está cantada en caste- llano; es una composición propia, y no una mera traducción de algún éxito internacional; su edición representó un notable éxito de ventas para el momento (se vendieron unas 250 mil placas del tema) y pasó la prueba del tiempo, es decir que se ha convertido en canción reconocible e integra el cancionero aceptado y adoptado, que se ha hecho parte de la cultura popular. Aún más, porque desde un principio el tema vino acompañado de una anécdota que contribuyó al mito del origen al hacer jugar en él protagonistas (Litto Nebbia y Tanguito como compositores) y lugares clave (la confitería La Perla del Once) de la historia del rock.
Fijar ese inicio, entonces, aunque simplifica y ayuda a pensar la historia, también comprime los hechos y deja fuera mucho de lo que sucedía en esa época y que fue, justamente, lo que hizo posible no sólo que surgiera esa canción, sino precisamente que repercutiera de manera tal que pasara a ocupar ese lugar de privilegio.
Miguel Grinberg, en su libro Cómo vino la mano,(1) aunque toma también como punto de partida del rock argentino la grabación de “La balsa”, dice sin embargo: “Los orígenes del rock criollo se remontan a 1963, con las primeras realizaciones en Buenos Aires de Javier Martínez, Moris Birabent y Pajarito Zaguri y de Litto Nebbia en Rosario”.
Discusiones y preciosismos históricos aparte, el tema de Los Gatos parece funcio- nar como un aleph, como un centro imaginario y neurálgico que irradia líneas, hacia atrás y hacia adelante, y donde los hechos se entremezclan con los músicos y las canciones van siempre unidas a anécdotas, dando cuenta de todo un movimiento cultural que no puede pensarse separado de la información que circulaba en el mundo y que incitaba al cambio en esos tan activos años sesenta.
Desde Buenos Aires esa información era transmitida hacia el interior. La capital con vocación de europea funcionaba entonces y lo hace ahora como un imán que atrae poderosamente hacia sí toda producción de la cultura que, para ser finalmente “reconocida”, debe tener su bautismo de fuego en la metrópoli. Justamente en ese tiempo y entre muchos otros, los integrantes del grupo rosarino Los Gatos Salvajes fueron tentados por los brillos de Buenos Aires y llegaron aquí para tocar en vivo, actuar en TV y grabar en 1965 varios simples y un long play. Tras el regreso de algunos de sus integrantes a Rosario, la persistencia tozuda de Litto Nebbia y Ciro Fogliatta y la incorporación de nuevos integrantes terminaron de dar forma a Los Gatos para dar así comienzo a la historia oficial.
Vientos de cambio
En esos tiempos Buenos Aires era una caldera avivada por el fuego de renovación de los años sesenta. La ciudad, con su extraño sino de haber sido fundada dos veces, clamaba por una tercera fundación, la definitiva. Todo estaba en ebullición; la rebelión estaba en el aire y los medios de comunicación comenzaban a dar cuenta de las nuevas ideas, las alteraciones de las costumbres cotidianas y las búsquedas novedosas, mientras en la calle se incorporaban poco a poco giros idiomáticos nuevos y clasificaciones que intentaban dar cuenta, o encasillar en tono de broma, a estos nuevos personajes que circulaban por la ciudad y desafiaban lo establecido.
La Argentina palpitaba también al ritmo de lo que estaba sucediendo en el mundo en aquella década tan peculiar. Una nueva fuerza cultural atravesaba fronteras o, mejor aún, descreía de ellas. Eran tiempos de cambio, tiempos de vientos que soplaban hacia el futuro, porque allí parecían estar las claves de lo que estaba por definirse, abiertas a quien quisiera leerlas con ojos nuevos.
Todo estaba siendo cuestionado: los jóvenes habían descubierto una voz propia y potente; las mujeres bregaban por una libertad inédita que incluía el derecho al placer más allá de la reproducción gracias a las pastillas anticonceptivas; las artes plásticas ponían en tela de juicio los mismos conceptos de obra y de museo como lugar estático y pasivo, para dar paso a los happenings y performances; se discutía sobre existencialismo y se intercambiaban libros de los poetas beatniks.
Todo esto llegaba avivado por el rechazo a la guerra de Vietnam, en la que se había involucrado Estados Unidos; una guerra en territorio lejano que provocó como reacción un pacifismo combativo y un nuevo y diferente protagonismo: los que se oponían a ella tenían novedosos recursos, estrategias que tomaban de la “resistencia civil” de Gandhi. Los norteamericanos, en ceremonias colectivas, quemaban sus documentos, sus libretas de enrolamiento, para evitar ser enviados al Sudeste asiático o instalaban la posibilidad de aducir la objeción de conciencia como recurso moral frente a la inmoralidad violenta de la guerra. Los jóvenes, principales candidatos a ir al frente, ya no querían ser simples peones en el gran tablero mundial. Buenos Aires, aunque alejada geográficamente de aquellas vicisitudes, se hacía eco del reclamo pacifista mientras vivía sus propias pesa- dillas entre elecciones con el peronismo proscrito y la omnipresencia de los militares como piezas siempre en juego en el panorama político.
En 1967, San Francisco convocó al gran verano del amor, en el que la propuesta básica era “make love, not war” (hacer el amor, no la guerra). Las formas colectivas de resistencia se multiplicaban. En Francia, el Mayo Francés de 1968 reunió a estudiantes y obreros en un grito anárquico con eslóganes que se harían famosos, como “Prohibido prohibir”, “Sea realista, pida lo imposible” o “La imaginación al poder”, que demostraban que lo que estaba en juego no era un simple reclamo puntual, sino el deseo de nuevas maneras de ser en el mundo.
Un año después, el festival de Woodstock pareció demostrar, con medio millón de personas reunidas para escuchar música pero sobre todo para vivir una experiencia comunitaria por tres días, que una verdadera revolución estaba en marcha. Una revolución que intentaba evitar con cambios radicales las sombras negras de un futuro de catástrofe nuclear. La Tierra, el planeta, se vivía como uno y para todos y aparecía un pensamiento diferente, un inédito respeto a la naturaleza.
La paz era la meta que había que alcanzar y las experimentaciones con drogas psicodélicas prometían abrir la mente hacia nuevos horizontes, experiencias que iban unidas a la apertura a nuevas religiones, en especial las orientales, que Los Beatles habían promovido con su descubrimiento de las enseñanzas de Maharishi Mahesh Yogui y la meditación trascendental. Se hablaba de budismo zen, de sufíes y de las enseñanzas de los derviches, y hasta se volvía a la simplicidad de la medicina “natural” poniendo en duda los avances de una ciencia que comenzó a ser tomada con desconfianza. El cuerpo era un lugar sagrado que había que cuidar pero también descubrir.
En cuanto a la música, se miraba con atención aquel movimiento de rock que, aunque comenzado en los años cincuenta con Elvis Presley y compañía, había encontrado en Los Beatles y Los Rolling Stones a quienes lo convirtieron en un movimiento cultural más allá de lo musical, a quienes pudieron encarnar esos ideales de cambio.
Todo eso llegaba a estas costas. Como también la fuerte influencia que significó Bob Dylan en el rock. El cantante que se había vuelto eléctrico en 1965 no sólo sacudió la escena del tradicional folk norteamericano, que sintió como una traición su abandono de la austeridad acústica, sino también al mismo movimiento rock, que descubrió que las letras podían hablar de las cosas que inquietaban al mundo entero, que la canción era un vehículo para transmitir eso, que se podía decir mucho más que “yo la amo, yeah, yeah, yeah” o “sólo quiero tomarte la mano”. Se abría entonces una nueva posibilidad poética para la música popular y se descubría que las letras podían ser el medio para anunciar las buenas nuevas.
Era además la reivindicación de esa reciente creación cultural: la juventud o la representación de la juventud. Porque si hasta entonces había sido simplemente un pasaje casi directo de la infancia a la vida adulta, en los años cincuenta (en tiempos de posguerra y opulencia en los Estados Unidos) los jóvenes se convirtieron, por un lado, en el grupo etario más atrayente como potenciales consumidores y, por otro, en agentes y protagonistas. Ya no eran meras réplicas de los adultos, sino que comenzaron a instalarse, con sus propios valores y gustos, en la cultura y en la vida cotidiana. Apareció la ropa pensada para jóvenes, se filmaron películas que definían y retrataban esa nueva rebeldía y surgió una música que los identificaba y que resultaba hostil y molesta para los oídos adultos que no podían comprender semejante frenesí y fanatismo.
Los jóvenes tenían ideas propias sobre el mundo, sobre la sociedad, sobre las relaciones humanas, la política y el arte, y habían asumido que esas concepciones tenían tanta validez como las ya instituidas. Una nueva voz había surgido en el mundo, la voz joven que ya no creía que la edad significaba un valor de disminución. Ellos sentían que tenían tanto derecho a la palabra como cualquier adulto, o más, ya que representaban lo que vendría, las ideas nuevas que servirían para “mejorar” ese mundo violento, hostil y “equivocado”.
Buenos Aires no era ajena a todo ello en esa década que, tras el período demo- crático de Illia, había regresado a la dureza militar con el golpe de Estado de 1966 en- cabezado por Onganía, mientras se gestaban tímidamente los primeros grupos armados que sobre el final de esa década y, sobre todo en la siguiente, adquirirían un destacado protagonismo. Acá se sabía lo que pasaba en estas tierras, pero también se seguía con atención lo que sucedía en el resto del mundo. De hecho, como dice Sergio Pujol en su libro La década rebelde: “Ningún otro momento de la vida argentina estuvo tan estre- chamente asociado a procesos internacionales como lo estuvo la década del sesenta”.(2) Todo llegaba a la curiosa capital argentina.
Aunque comparados con los actuales aquellos eran tiempos de más lenta comu- nicación, de todas maneras este nuevo y a veces anárquico conjunto de pensamientos y búsquedas no se había demorado en llegar a Buenos Aires. La información circulaba; ya en 1969 se publicó El libro hippie,(3) en el que Jerry Hopkins (uno de los “representantes” de las nuevas ideas en los Estados Unidos) reunió una serie de artículos aparecidos en ese otro nuevo fenómeno norteamericano: la prensa alternativa. Se trataba de modestas publicaciones que se ocupaban de todo lo que los grandes medios todavía no habían incorporado a sus agendas de preocupaciones. Allí se hablaba de la guerra de Vietnam (el capítulo dedicado a ella se titulaba “La guerra es un buen negocio, invierta a su hijo”), la experimentación con drogas, la religión, la política, el sexo, las artes y la educación, entre otros temas.
También se realizaba la edición local de la revista Planeta, de Louis Pauwels, que incluía notas sobre religiones (sufismo, hinduismo, budismo), literatura, la guerra y un nuevo humanismo y medicinas “alternativas”.
Estaban, además, las revistas locales que se sumaban a los aires de renovación. Aunque de circulación limitada, publicaciones como Eco Contemporáneo, dirigida por Miguel Grinberg, combinaban las novedosas formas de escritura y poesía con informa- ción sobre temas que convocaban a los curiosos de entonces: el cambio de los hábitos, la ecología, las nuevas formas de relación que ponían en tela de juicio a la familia tra- dicional. Poco después se sumarían revistas ya más especializadas en música y menos “intelectuales”, como Pinap, La Bella Gente, Cronopios y, en 1970, Pelo.
En este panorama de época en el mundo, y también en Buenos Aires, la música jugó un papel fundamental. En el mismo libro, Pujol asegura: “De todas las formas expresivas que hicieron de los años 60 un período de efervescencia cultural, la música
–y más específicamente la llamada música popular– fue sin duda la que mejor supo traducir los anhelos de una generación”. Quizás por ello la que surgió en aquellos años se convirtió en el nuevo folklore urbano de esta ciudad, la música que actualmente más identifica a sus habitantes con ella, aunque el tango siga siendo la etiqueta for export por excelencia. Que lo que se cantaba tenía que ver con todos estos cambios que ocurrían en el mundo lo refleja el título de la primera grabación de un simple de rock en castellano: “Rebelde”, registrado por los Beatniks.
Los caminos de la vida
La “movida” de entonces se asentaba con preferencia en algunos lugares. Impo- sible, en cualquier crónica de aquellos años, que faltaran las menciones a la Manzana Loca, ese recorte imaginario que incluía la Galería del Este, el bar Moderno –parada de intelectuales y de estudiantes de Filosofía y Letras–, el Instituto Di Tella, la plaza San Martín. Para los músicos, muchos de los cuales serían figuras clave de ese rock con marca argentina que se estaba gestando, se sumaban otros sitios que habían comenzado a hacer propios: La Cueva de la calle Pueyrredón, plaza Francia, el bar La Perla del Once.
En ellos se cruzaban para intercambiar ideas y proyectos. Eran los puntos de encuentro, los lugares donde estos personajes inquietos, con ansias de renovación, se detenían luego de andar por calles y plazas, como puertos de su “naufragar”, como decían por entonces al andar por la ciudad sin meta ni destino con una expresión que quedó registrada, justamente, en “La balsa” y también en un texto de Moris que circulaba en aquellos años que refleja la vida de aquellos precursores: “Me paso siglos enteros sin dormir. En mi libro dice el Yogui iluminado que así es difícil vivir, alguien tiene que seguir, alguien lo tiene que hacer. A paso lento con Javier, por las calles que nunca tuvieron que ser, como náufragos del sueño, divagando hasta las seis… El sol nos cierra los ojos, nos alejamos de ayer a ver la absurda rutina, sólo a ver, a ver, a ver”.
Por La Cueva, ese club de jazz que también había comenzado tímidamente a albergar algo de las nuevas músicas, pasaban muchos de ellos: Litto Nebbia, Sandro, Moris, Tanguito. Una noche Alejandro Medina –que ya tenía una banda, The Seasons, y hasta un álbum grabado, en inglés “sanateado”, Liverpool at B.A. (título que ya mos- traba las conexiones a las que aspiraban)– conoció a Javier Martínez, encuentro que, al sumarse Claudio Gabis, dio lugar a la semilla de Manal.
Hubo también algunas pensiones clave. Eran la solución “económica” a la deci- sión de vivir con menos ataduras; la posibilidad de una libertad que las casas paternas no permitían ni comprendían. Entre ellas, la Pensión Norte fue la que quedaría marcada en el borrador de la historia del rock local. Allí vivían, o circulaban asiduamente, pinto- res, estudiantes y algunos de los protagonistas de lo que vendría: Miguel Abuelo, Pipo Lernoud, Litto Nebbia, Javier Martínez, Moris y Pajarito Zaguri. Todos tenían proyec- tos, ideas, ganas, aunque todavía aquello a lo que aspiraban no tenía forma definitiva. Miguel Abuelo, por ejemplo, se había presentado frente a Javier Martínez, una noche en La Cueva, diciendo: “Yo soy folklorista, soy bagualero”, tal como cuenta el mismo Martínez en el libro Miguel Abuelo. El paladín de la libertad, de Juanjo Carmona.(4) Eran un grupo heterogéneo que palpitaba lo que aún no era, que no tenía demasiadas palabras para explicar sus pasiones y anhelos.
El Di Tella era otro punto de este recorrido fundacional. Alejandro Medina cuenta en una entrevista (en el sitio www.progresiva70s.com) que en el Instituto de la calle Florida musicalizaba en vivo obras de teatro, invitado por otro músico, Carlos Cutaia. Los futuros Almendra también pasaban por allí a observar y a tratar de ser parte de lo nuevo que se cocinaba.
Los caminos a veces llevaban más lejos. Una épica del viajar, del dejar la ciudad buscando el reencuentro con lo primordial, también circulaba entre los inquietos de entonces. En esos primeros tiempos, los viajes, aunque tímidos todavía (más tarde, las condiciones del país y la mismas ideas de liberación los multiplicarían), tuvieron su parte en la historia. La costa fue la meta de los veranos, con epicentro en Villa Gesell. Allí, por ejemplo, se formó el mencionado grupo Los Beatniks, con Moris, Pajarito Zaguri (ya un “veterano” de la costa: había ido en el 64 a tocar allí sus “canciones de protesta”) y Javier Martínez.
Los jóvenes cantaban y viajaban pero sobre todo pensaban: sobre el estado del mundo, sobre la guerra y su sinsentido, sobre las nuevas ideas y la sexualidad, y sobre un sistema de valores y creencias impuesto al que cuestionaban. El mismo nombre del grupo, con su referencia a poetas beatniks, como Kerouac y Ginsberg, demuestra sus inquietudes.
La ciudad en la que vivían les era, muchas veces, hostil. Los nuevos hábitos, cos- tumbres e indumentarias provocaban rechazo, cuando no detenciones por las vestimentas estrafalarias o por el pelo largo. Sin embargo, esa ciudad que les había robado el verano también era querida: Pedro y Pablo, en la famosa “Yo vivo en esta ciudad”, cantaban que, aunque la ciudad tenía miles de inconvenientes y para ellos “atrasaba” y se resistía a lo nuevo, era sin embargo la propia: “Y sin embargo yo quiero a este pueblo, porque me incita a la rebelión y me da infinitos deseos de contestarle y de cantarle mi novedad”.
Del Cafetín de Buenos Aires a la Cueva y La Perla
Aunque la ciudad se viviera como hostil y se la tomara como un lugar del que había que escapar, sumándose así a esa propuesta del hippismo que aspiraba a un retorno a la naturaleza, a la tierra y a las cosas simples, renegando del progreso y la ciencia, la “movida” de todas maneras tenía su centro en Buenos Aires. Con contradicciones, con un amor-odio constante –justificado muchas veces por la persecución a la que eran sometidos los “raros”, que incluía cortes de pelo forzado “en un coiffeur de seccional”, como cantaban los mismos Pedro y Pablo–, Buenos Aires era “la” ciudad. En todo caso aquella que había que cambiar o de la que había que alejarse. Y no es casual que, en 1970, a uno de los primeros festivales de la nueva música se lo llamara B.A.Rock (Buenos Aires Rock).
El rock argentino estaba indisolublemente ligado a la ciudad. Porque si “La balsa” funciona como tema “primero”, no lo es menos la anécdota que, como dijimos, viene junto con él, aquella que pone a Tanguito comenzando a componerla y a Litto Nebbia terminando el trabajo en el baño del bar La Perla del Once, donde recalaban estudiantes aprovechando las largas horas que estaba abierto, y que también se convirtió en refugio para estos “náufragos” de la ciudad que iban de la plaza San Martín al bar del Once, donde se reunían, tocaban la guitarra e imaginaban el futuro que estaba allí, a la vuelta de la esquina, y que ellos desde esas mesas estaban ayudando a diseñar. La anécdota quedó registrada en la única grabación de Tanguito donde, antes de comenzar el tema, se escucha que alguien dice, varias veces: “En el baño de La Perla del Once compusiste «La balsa»”.
Así, si el tango tuvo un Cafetín de Buenos Aires, el rock tuvo su Cueva y su Perla.
Lugares donde recalar, donde hacer un alto, lugares de encuentro.
“De tarde íbamos siempre a La Perla del Once: Tango, Litto, Javier y yo. En La Perla no nos dejaban cantar. Cuando queríamos sacar algo nos íbamos al baño. Ahí, en medio del olor de los tipos que venían a mear desde la provincia, creábamos. El dueño sabía y al rato mandaba al mozo a decir que en el baño tampoco, había que encerrarse en los cagaderos. En la plaza nos corría la cana. En las casas no podíamos. En los bares te echaban. Así nació «La balsa»: «Estoy muy triste aquí en este mundo de mierda…». La otra, la que todos conocen, es su versión de salón”, recuerda Moris en Agarrate!!! de 1970.(5) Además, contenía ese verbo, “naufragar”, que –como señalamos– se había hecho contraseña entre los diletantes de entonces.
Otro de los puntos de ese recorrido que dibujaba otra ciudad era La Cueva de avenida Pueyrredón, un club de jazz que poco a poco se convirtió en refugio para los músicos y náufragos porteños.
La ciudad entonces era también un territorio a conquistar. Como un espacio propio pero a la vez ajeno, un lugar de todos que sin embargo tenía reglas impuestas que se oponían a esta nueva oleada de ideas y proyectos que llegaba, imparable. Era un trabajo a realizar. Y había quienes estaban dispuestos a hacerlo. En diciembre de 1966 se orga- nizó el primer recital de rock en Buenos Aires, las tres jornadas se llamaron “Aquí, allá y en todas partes”, tal como el tema de Los Beatles que acababa de editarse en el álbum Revolver y que también tendrían su resonancia local, porque son esas las palabras que, como una suerte de mantra, cantó Tanguito sobre el final de “Amor de primavera”.
Se reflexionaba también, en aras de forzar el cambio, la novedad. Para esos reci- tales, para que quedara claro que no se trataba sólo de música, Miguel Grinberg escribió un artículo que es un canto a la relación ambivalente que mantenían por entonces con la ciudad aquellos que querían verla distinta, nueva, propia.
“Una ciudad es como un hombre: nace, crece, se llena de cicatrices. Una ciudad muere cuando los hombres la abandonan (lo mismo sucede con las civilizaciones). Cada uno de nosotros ha dejado un trozo de sí mismo en alguna plaza, en algún edificio. La muerte de un hombre es determinada por una simple jugarreta de la fisiología. Somos más frágiles que la ciudad. Pero tenemos memoria.
”Quienes han visto amanecer en el mar, quienes han olido el olor de la pólvora o quienes han recorrido una carretera a toda marcha sobre una motocicleta, saben que más allá de la ciudad (o más acá) a veces está la vida. Y así como hay maneras de morirse sin que nadie se dé cuenta, hay modos de sobrevivir simulando la muerte. Nada de ello nos interesa. Por eso nuestro descontento.
”Recordamos el itinerario de muchos jóvenes de muchas ciudades. Jóvenes que han caminado sobre la cuerda floja de las dos alternativas citadas. Algunos han vislum- brado una forma de crecer sin hacer concesiones a la barbarie cotidiana. Observando esos rostros niños, esos sentimientos a flor de piel, es posible detectar el germen de una nueva sensibilidad: la de los trovadores. Contemporáneos de unos escombros llamados Vida Social y herederos de unas enormes ganas de vivir. El secreto consiste en no someterse a los mercaderes de la protesta o a los patrocinadores de la mentira.
”Un hombre también se acaba cuando pierde su poder de invención, y su capacidad para crear y emocionarse. Y aunque gruñan los estériles y los conformistas, el resto es cantar y disfrutar lo disfrutable, a despecho del caos y la indiferencia.”(6)
Grinberg no era el único. Esa ciudad que se sentía viva y que querían que fuera vivible está reflejada también en el dibujo-gráfico hecho por Miguel Abuelo, titulado “El Ghetto” en el que marcaba los lugares clave de la ciudad de entonces, o al menos clave para este grupo de inquietos músicos, diletantes, artistas e intelectuales que circulaban por ella. Están, claro, los bares de siempre, como La Academia, La Giralda, el Bar-Baro, pero también el Instituto Di Tella, la Galería del Este, el cine Lorraine (con la aclaración: “neorrealismo italiano, constructivismo ruso, también Goddard, Truffaut, etc.”), la plaza Francia y el Beat Baires del teatro Coliseo.
En 1967, los que entonces se denominaban hippies decidieron mostrarse a la luz del día. Porque también necesitaban ser escuchados, reconocidos, aceptados como habitantes de Buenos Aires. Para eso, organizaron (precariamente, en un boca a boca que circulaba entre los de pelo más largo que lo permitido) una reunión el Día de la Primavera en la plaza San Martín. “Se prepara para el 21 de septiembre una reunión nacional de toda la gente linda, melenuda, hippie, o como se te ocurra llamarle, en Buenos Aires. Vestite como te vestirías si este país fuese libre. Pasá la bola y preparate vos también”, decía el volante redactado por Pipo Lernoud. Se reunieron más de doscientas personas vestidas de manera llamativa, hippie. Acá también hubo un verano del amor.
Mi voz renacerá
Los viajes y el naufragar, las ideas nuevas y los cuestionamientos a lo establecido necesitaban ser expresados. Y allí aparece la urgencia de cantar en castellano, o en todo caso de volver a cantar en castellano retomando el camino transitado por el folklore y sobre todo por el tango, para poder darles el acento local a los nuevos ritmos que movían al planeta.
El rock en castellano es una idea con patente argentina. Así lo reconoció Hugo Fattoruso, integrantes de Los Shakers, el grupo uruguayo que se convirtió en adalid de la movida beat y que algunos hasta llamaron Los Beatles latinoamericanos. Ellos cantaban sus propios temas, sí, pero en inglés. “Nunca se nos ocurrió que podíamos hacer letras en castellano. Eso fue un invento argentino”, dijo Fattoruso.(7)
Marcelo Camerlo, en el libro The Magic Land,(8) dice: “En 1966, Los Beatniks grabaron el primer simple de garage cantado en castellano, pero no fue hasta el año siguiente, con el lanzamiento del hit masivo «La balsa», de Los Gatos, que la historia cambió”. Aunque, tal vez adelantado a su tiempo, de ese simple precursor sólo se editaron seiscientas copias que ni siquiera llegaron a agotarse, a pesar del intento “publicitario” de convocar a varios amigos y amigas a una plaza de la calle Arroyo para meterse en la fuente en ropa interior. En un intento de obtener repercusión y de que su voz fuera escuchada, convocaron a los medios de difusión y hasta consiguieron la portada de la revista Así, aunque, para saltear la censura de esos tiempos, la foto se procesó de tal manera que dejaba ver menos de lo que se imaginaba.
Aun antes en el tiempo, en 1963, Tanguito había grabado también un simple con el grupo The Dukes, que incluía un tema propio, “Mi Pancha”, que algunos ven como la primera composición rockera en castellano. Estaba en el lado B, porque la otra cara del vinilo traía “Decí por qué no querés”, un tema de Palito Ortega, lo que demuestra que los que hoy se ven como universos diferentes en ese entonces aún no estaban tan clara- mente delimitados, y que en el show business de entonces no se despreciaban caminos ni oportunidades. Unos años después, en 1968, un Tanguito con el camino ya más claro grabó otro simple (en el que figuraba con otro de sus nombres artísticos, Ramsés VII) que contenía “La princesa dorada” (con letra de Lernoud, letrista “oficial” de esos tiempos) y “El hombre restante”. (Un año después grabó el demo para un álbum futuro, que salió después de su muerte, pero del que entonces sólo se editó un simple, con “Natural”.)
En todo caso, lo que en ese breve período de tiempo se dibujó y trazó una frontera entre el incipiente rock y otras músicas populares fue la convicción de tener algo nuevo que decir. Una cuestión de actitud, de posicionamiento frente al arte que, como en el cine, la pintura o el teatro, tenía que transmitir la novedad.
Así lo ve Marcelo Fernández Bitar, otro de los periodistas que se han abocado a la tarea de reconstruir aquellos primeros y confusos años, cuando en su libro Historia del rock en la Argentina(9) (que comienza en el año 1964, en el que sólo registra la edición del disco Los Shakers, del grupo uruguayo) dice: “Los Gatos Salvajes no fueron los primeros en cantar en castellano, eso ya lo habían hecho Los Cinco Latinos (merced a los hits de Los Plateros), también Luis Aguilé y todo el Club del Clan. Pero todos ellos eran miméticos y verdaderamente complacientes por calcar los éxitos anglosajones”.
Miguel Abuelo, por ejemplo, había comenzado su vida “artística” inclinado hacia el folklore, como ya se mencionó, pero cuando conoció a algunos de los que en esta ciudad estaban en la búsqueda de algo nuevo no tuvo dudas y se sumó a las huestes del incipiente rock porteño. En 1968 grabó un simple con su grupo, Los Abuelos de la Nada (nombre que tomó del libro El banquete de Severo Arcángelo, de Leopoldo Marechal) que incluía “Diana divaga” y “Tema en flu sobre el planeta”, con letra de Pipo Lernoud, y poco después sacó otro disco como solista con “Oye niño” y “¿Nunca te miró una vaca de frente?”.
Lo interesante de la propuesta de Fernández Bitar es que toma como fundamental que el hecho de cantar en castellano vaya unido a una actitud, a una manera de entrar en relación con lo propio, con la historia y con la ciudad que, en muchos casos, tiene la marca del tango porteño.
Pero por más decisión que tuvieran o por más imperativo que sintieran el hecho de volcar sus propios pensamientos en la música, el asunto no fue fácil. Por un lado, en ese tiempo en que se adoraba al cine europeo y a la música norteamericana o francesa (o a lo sumo italiana), cantar en castellano era visto como algo poco valioso o, para usar los términos de esa época, “mersa”, según dictaminaba la revista Tía Vicenta. Por eso, en principio a ninguna compañía discográfica le parecía una buena idea contratar a estos jóvenes tan demodés. Eso, claro, hasta que el inesperado éxito de Los Gatos modificó un tanto las cosas.
“Cuando empezamos a escribir nuestras canciones, en los primeros años, tenía- mos que soportar mucho combate de gente del negocio, incluso gente de otros géneros artísticos, que nos decían que era música extranjera. Pero ¿cómo? Si lo que escribo yo es más argentino que el dulce de leche. Tendría 20 años y en esa época, en Sadaic, cobraba unos mangos menos que el resto de los autores argentinos porque mis canciones estaban consideradas música extranjera. Una barbaridad”, recuerda Litto Nebbia en una entrevista para el diario La Nación del 6 de febrero de 2006.
“Cantar en castellano acá no valía nada. Nadie daba dos guitas. Y esa había sido una de las cosas que a mí, de entrada, me había vuelto loco de las canciones que com- ponía Javier: eran en castellano”, recordaba Claudio Gabis en una entrevista con Diego Fischerman en Música argentina. La mirada de los críticos.(10)
Era, como se ve, un punto fundamental. No un simple detalle, ni una estrategia. Se trataba de algo urgente y lo que terminaba de localizar a esa música como argentina o, mejor aún, porteña. La lengua fue la que aportó lo necesario para echar verdaderas raíces. Ana María Ochoa, en el libro Músicas locales en tiempos de globalización,(11) define a las músicas locales como aquellas “que en algún momento histórico estuvieron claramente asociadas a un territorio y a un grupo cultural o grupos culturales específicos”.
Pero el territorio, en esos tiempos en que el mundo había comenzado a achicarse, a acercarse gracias a los medios de comunicación y de transporte, se volvió menos eficaz como marca de identidad. La lengua, en cambio, incluidos sus giros locales, podía cum- plir mejor esa función, jugando un rol en la resistencia frente al inglés, que se imponía como “lengua franca”.
Así, esas letras que hablaban de impulsos e ideas nuevas, entre las que se incluían la caída o la sinrazón de las fronteras, fueron poblándose de imágenes porteñas, espe- cialmente en aquellos primeros tiempos del rock local.
Un caminar por la ciudad buscando respuestas, el amor, que lleva al puerto y hasta a Avellaneda, como muestra Manal. El segundo simple de Almendra se llama “Hoy todo el hielo en la ciudad”, Manal habla del Obelisco y le hace un blues a Avellaneda. Las canciones habían comenzado a cumplir su rol de marca identitaria.
Tanguito de mi país
Claro que no se sembraba sobre un terreno absolutamente virgen. A pesar de la idea de que se estaba recreando, reinventándolo todo, la música que estaba surgiendo con vocación de echar amarras no surgió de la nada. Por un lado estaba la clara influencia del rock norteamericano e inglés; aunque en los escasos medios de comunicación de entonces poco se escuchara más allá de Los Beatles, de todas maneras los “iniciados”, si bien era poco lo que se editaba en forma local, encontraban la forma de estar al tanto.
Por otro lado estaba lo local, el folklore y el tango, que se escuchaban en las casas, que bailaban los padres. El primero ocupaba el lugar de baluarte de la tradición y los orígenes, de un “ser argentino” que, aunque en auge en la ciudad en aquellos tiempos de peñas, seguía siendo de todas maneras un tanto ajeno, casi “exótico”, para los habitantes de Buenos Aires. Para ellos, para los porteños, la música popular local era desde hacía años el tango.
“Los géneros de música popular urbana tienen su origen en músicas locales, transformadas a través de los medios de comunicación”, dice en el mismo libro Ana María Ochoa. La definición puede aplicarse perfectamente a la génesis del rock argentino, aunque, quizás en ese tiempo en que la velocidad de información comenzaba claramente a acelerarse, la definición debería plantearse al revés. El rock argentino sería entonces aquella música venida de afuera transformada por las músicas locales.
Y es desde un principio con el tango con el que más conexión hará el rock local. Sin desconocer, claro, el papel de los ritmos folklóricos –desde los iniciales Arco Iris, hasta los cruces actuales, con el gran mojón que significó el recorrido por el país de Gieco y Santaolalla, que se plasmó en el disco De Ushuaia a La Quiaca–, que siempre tuvieron una mayor distancia con lo que pasaba en la urbe. Al folklore se lo fue a buscar, hizo falta un impulso casi consciente, una decisión de salir a la pesca de otros ritmos, una necesidad curiosa de reconocer también lo que sucedía en el pasado y en el interior.
Las marcas del tango, en cambio, parecieron estar intrínsecamente unidas al rock desde un mismo comienzo, como si estuviera incluido en el ADN musical de quienes intentaban cambiarlo y renovarlo todo.
No era tan claro entonces. El tango, tras la renovación planteada por Piazzolla que los tangueros más clásicos desestimaron y criticaron, se había estancado en un insistente mirar hacia atrás. El rechazo al bandoneonista marplatense trajo como consecuencia un anquilosamiento, una desaceleración del género, que lo condenó durante años. No ha- bía renovación ni se ampliaba el repertorio, siempre apegados a lo que fue. El tango se había vuelto conservador y, por ende, miraba de reojo a los jóvenes músicos que, como lo mostraría la historia, iban a ocupar ese lugar que él no supo retener como banda de sonido de la ciudad, como música unida a la vida cotidiana de un pueblo.
Los rockeros de entonces también miraban hacia el tango como algo no deseado, que sin embargo, y a pesar de los recelos, se les colaba en la música, en los gestos, en las letras. Y hasta en el nombre de uno de los precursores del género: se llamaba nada menos que Tanguito el coautor de “La balsa”, el tema fundante.
Estaba también en la música. El bandoneón de “Yo vivo en esta ciudad”, de Pedro y Pablo, y el de Rodolfo Mederos en el primer disco de Almendra son apenas los primeros atisbos de un cruce que siguió con Beytelmann en una segunda versión de La Biblia de Vox Dei, Mosalini tocando en el Luna Park con Invisible y en las búsquedas “piazzolleanas” de Alas, bendecidas por el mismo Astor.
Las letras de Manal y de Moris estaban plagadas de imaginería tanguera, y algu- nas composiciones son prácticamente tangos de un nuevo estilo. “«Mi querido amigo Pipo» es el primer tango de la música juvenil, y todo el mundo me miró un poco raro”, definió Moris.(12)
El camino fue y vino. Y los tangueros de hoy ven en el tango el eslabón con el pasado. “«Plegaria para un niño dormido» es uno de los primeros tangos de mi vida. A mí me pegaba mucho y ahora me doy cuenta de que me pegaba por el lado porteño… El rock argentino es como un tango en el exilio. Habían pasado muchos años de muerte del tango. Los músicos de rock argentino querían mostrar revolución, querían mostrar algo distinto. Pero inevitablemente al inventar el rock argentino estaban usando de trampolín toda la poética tanguera, toda la tradición de la música popular de Buenos Aires”, dijo, en el film documental Tango, un giro extraño,(13) Acho Estol, de La Chicana, uno de los grupos de tango que hoy renuevan el cancionero y que en una de sus composiciones, de sus nuevos tangos, cita a Manal, quizás el grupo más tanguero de los pioneros.
Rock argentino de exportación
Cantar en la propia lengua y la conexión casi inconsciente con las músicas lo- cales permitieron que el rock hecho en la Argentina no sólo echara raíces profundas y se convirtiera en parte del paisaje cultural de este territorio, sino que también saliera al mundo a mostrar su novedad.
Esa salida hacia el exterior fue precipitada pronto en el desarrollo histórico del género por las contingencias políticas del país. Pasada la dictadura de Onganía y tras un breve período democrático, durante el gobierno de Isabel Perón el aire en la Argentina comenzó a enrarecerse; pero fue la cruel dictadura que comenzó en 1976 la que terminó de definir con su política de exterminio que muchos se vieran obligados a dejar el país escapando del ahogo y las persecuciones. Así, en la década del setenta, varios músicos llegaron a España. Miguel Abuelo, Pipo Lernoud, Aquelarre y Moris, entre otros, llevaron con ellos en su viaje el rock en castellano.
“Había muy pocos grupos y casi nadie cantaba rock en castellano… cantaban en inglés porque consideraban que ese era el idioma del rock”, recuerda Moris(14) su llegada a España en 1976. La influencia del autor de “El oso” fue determinante en España. Carlos Polimeni comenta la importancia que tuvo allí la edición del disco Fiebre de vivir: “El cantautor Joaquín Sabina afirma que Moris les demostró por entonces a los artistas locales que era posible cantarle a su realidad en castellano, ya que en esos días, recién muerto el gene- ralísimo Francisco Franco, pero antes de la «movida», la propia lengua era considerada berreta para el rock español”.(15)
Años más tarde, Soda Stereo fue el grupo que, convertido en uno de los más exitosos del rock latino, viajó a México para plantar esa misma semilla. Muchos gru- pos, desde Maná hasta Café Tacuba, reconocen que la llegada del trío de Cerati, Bosio y Alberti les abrió la mente a la posibilidad de tener una movida rockera desligada de la paternidad inglesa o yanqui.
Fue así como el rock local, llamado rock argentino o rock nacional, precedió a lo que bastante después la industria con centro en los Estados Unidos definiría como rock en español. Hasta España ha adoptado este rótulo, pero, para los músicos locales, la categoría válida sigue siendo en todo caso rock argentino, rock nacional o rock en castellano. No se suele encontrar con frecuencia (en entrevistas a músicos, en comenta- rios de diarios y de revistas especializadas) el término rock en español, a menos que se refiera a este tiempo, marcado por la industria del norte y motorizado actualmente por España. Pero no se lo ha adoptado aquí.
Coincide con esto Ana María Ochoa en el libro citado cuando toma al “rock en español”, junto con otros términos, distinciones o géneros como “música celta”, “música latina”, “música new age” o “world music”, como “categorías de comercialización de la industria musical global instaladas a fines de los años ochenta”. Es decir, el término, la categoría a nivel internacional, llegó con casi dos décadas de retraso respecto a lo que ya aquí estaba patentado.
Tampoco el rock hecho en la Argentina ha sido “apropiado” por los músicos ingleses o norteamericanos. Quizás la lejanía, esa cierta “insularidad” argentina, lo mantuvo alejado de los intereses de, por ejemplo, Peter Gabriel, Paul Simon o, más recientemente, Beck, fascinado con la psicodelia brasileña.
A la vez, eso le ha permitido un desarrollo propio. Algunos críticos aún ven en el rock del siglo XXI esas dos líneas que, a fines de los años sesenta, representaban Al- mendra y Manal (el primero, más lírico, surrealista y experimental; el segundo, bluseado y más cercano al tango en cuanto a las letras).
El camino ha sido largo. A ese rock que pareció tener su origen en el centro de Buenos Aires pronto se le sumaron grupos que provenían de los barrios, de los suburbios; así, en Belgrano se formó Almendra; en Quilmes, Vox Dei; en Palomar, Arco Iris; en Caballito, Sui Generis.
En los años setenta ya se habían multiplicado los grupos que ensayaban en garajes y armaban sus pequeños recitales, mientras otros, ya más consolidados, se presentaban en teatros céntricos (en algunos casos en la mañana) y en el Luna Park. A partir de me- diados de la década del setenta, los recitales y los discos de rock fueron una forma de resistencia artística y vital en los tiempos negros de la dictadura; tanto en los grupos que seguían con el rock más apegado a las raíces bluseras como en aquellos que buscaron en la fusión con el jazz (o el tango, en el caso de Alas) nuevos caminos creativos.
Incluso antes, con ese “don” que a veces se advierte en los artistas para anticipar lo que vendrá, para funcionar como radares que captan lo que ya está en el aire pero aún no ha tomado forma definitiva, algunos músicos preanunciaron en clave poética lo que sucedería poco después. “Con esta sangre alrededor –cantaba Spinetta en “Cantata de puentes amarillos”– no sé qué puedo yo mirar / la sangre ríe idiota como esta canción”. Una canción que también se volvía urbana cuando se exhortaba a cierta huida bien ciu- dadana (“tomá el taxi, nena, los hombres te miran, te quieren tomar”) y que, de paso, se convirtió en la dolorosa conciencia del fin de una ilusión, la que habían sembrado las nuevas ideas de los años sesenta: “En el mar, naufragó, una balsa que nunca zarpó”, como si se estuviera escribiendo el destino de aquella embarcación inaugural.
Pero, pasados los oscuros años del terror, en los años ochenta el rock salió de su introspección y se volvió más festivo, encontró en la diversión, en el juego sensual y en la ironía una forma de conjurar tanta noche, de celebrar los nuevos tiempos. Virus, Los Twist, Los Abuelos de la Nada y Viuda e Hijas de Roque Enroll, entre otros, represen- taron una nueva actitud que proponía un canto a la vida, una renovación con mucho de lúdico y una nueva manera de apropiarse de la ciudad y la cultura.
Tras esos tiempos de expansión, los noventa llegaron marcados por el barrio. Aquel rock que había comenzado con pretensión de universal, y que se sumaba a la corriente de los años sesenta, se concentró en sus veredas, en sus calles. Sin premeditación, esa “categoría” de rock barrial que englobaría a las bandas más convocantes de la década pasada (desde los Redondos hasta La Renga, pasando por Los Piojos, Bersuit y Los Caballeros de la Quema) se convirtió en una barrera de resistencia a la globalización, que había mostrado que no tenía mucho que ver con la utopía hippie de los años sesenta sino que era más bien un modelo que dejaba demasiados excluidos.
El camino fue largo y se sigue andando. Buenos Aires ya ha quedado marcada como una ciudad con ritmo de rock, la que los grupos ingleses y norteamericanos descu- bren en su primera visita como una suerte de secreto paraíso rock. Y, como galardón, el hecho concreto de que Buenos Aires haya sido la ciudad del mundo donde Los Rolling Stones, la banda que, por su longevidad y vigencia, se ha convertido en paradigma del género, realizaron más shows en sus giras de 1995 y 1998, ciudad a la que citan y a la que siempre quieren regresar.