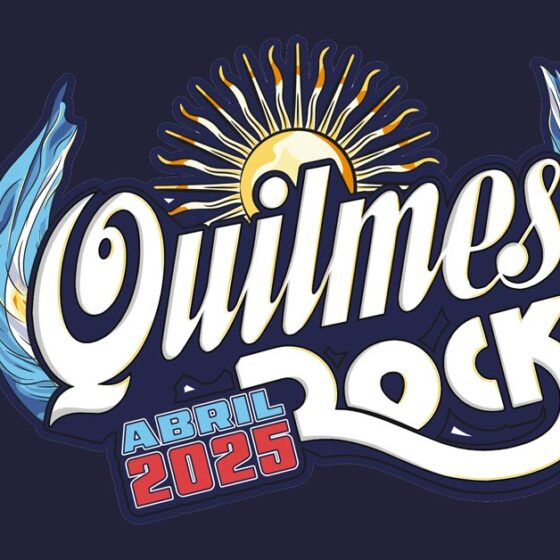Fragmento del libro «Buenos Aires y el Rock», de Adriana Franco, Gabriela Franco y Darío Calderón, editado en 2006 por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.
“Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta” (Pedro y Pablo)
Desde Buenos Aires, y en una tradición que el rock no hizo más que retomar, siempre se miró principalmente hacia el exterior. La ciudad cercada por la inmensidad de la llanura pone su ojo en el norte, y enfoca esa vía natural de salida: el Río de la Plata. Porque Buenos Aires, la crecida aldea del desembarco y la fundación doble (la primera, fallida, que dejó marca desesperada de dolor; la de Garay, la que finalmente fue ciudad), es ante todo una ciudad puerto, aunque se haya convertido en lugar común decir que le da la espalda al río.
Arquitectónicamente, en todo caso, podría aceptarse la veracidad de dicha afir- mación, pero eso no quita lo irreductible de que sus habitantes son llamados “porteños”, habitantes de puerto, y que la presencia marrón y quieta del río esté allí firme y constante, en el horizonte cotidiano de quienes la habitan y de quienes la cantan.
La zona portuaria ha sido desde siempre lugar de esperanzas y pesares, y ante todo el lugar de arribo de las distintas oleadas inmigratorias que trajeron en los barcos a los abuelos de tantísimos que hoy pueblan estas tierras. Llegamos de los barcos fue jus- tamente el título que eligió Litto Nebbia para su álbum de 1982, en ese momento preciso en que el rock estaba ayudando a los habitantes de la ciudad a recuperar su sentido de pertenencia, tras el extrañamiento y el horror de los años de la dictadura.
El puerto es el lugar que comunica a los porteños con otras tierras, llevando y recibiendo barcos y gente, pero también es escenario de historias de la ciudad de tono casi siempre marginal y de contenido extremo. Ese litoral portuario fue campo propicio para desplegar imaginarios; suerte de territorio límite, de zona de tránsito, que se pobló de marineros de extrañas latitudes, con sus historias, dolores y amores, y de gente de dudoso vivir.
Aquello que nutrió las letras de muchos tangos –esa música hecha justamente en la caldera inmigratoria de comienzos del siglo XX– fue retomado por el rock. Rápidamente, casi como una marca inicial en el emblema de su origen, está el tema “La balsa”, que habla de la presencia de un río en la vida y el horizonte, y que utiliza también el verbo “naufragar”, que, en su nuevo sentido y tal como se ha comentado, fue santo y seña para los primeros músicos y artistas que dieron forma al rock porteño. Un tema del que a su manera se ocupará muchos años después La Portuaria (y no es casual el nombre elegido por el grupo) cuando en 1991 canta en “El bar de la calle Rodney”: “un puerto sin salida al mar, si navegar es tan preciso voy a sentarme en el bar a viajar”, en el que, más allá de la cita a Chico Buarque, hay nuevamente una asociación entre el naufragar y el no hacer nada, el dejar vagar la imaginación.
Pero fue el más tanguero de los grupos originales, Manal, quien deliberadamente eligió el puerto para pintar desde allí a Buenos Aires. Así habla de andar “por el puerto mirando barcos”, en la búsqueda de quien recorre la ciudad (“Necesito un amor”), y entrega una gran descripción de la zona portuaria en “Avellaneda blues” (1970): “la grúa, su lágrima de carga inclina sobre el Dock” mientras “un amigo duerme cerca de un barco español”. “Sur y aceite, barriles en el barro, galpón abandonado / Charco sucio, el agua va pudriendo un zapato olvidado” es una acertada descripción de ese lugar del desamparo, patio de atrás de una ciudad que se siente y cree europea.
Casi en simultáneo, los tan descriptivos Pedro y Pablo dicen: “yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta”, y Moris se hace mendigo del Dock Sud para aportar otra mirada sobre la ciudad, allí donde el Riachuelo, ese “río de aceite”, se junta con el Río de la Plata: “Y yo sentado al final del Riachuelo soy feliz”, canta y define.
Varias décadas después, la Bersuit recuperará esta línea que intenta pintar la zona con sus contrastes y canta su lado más denso en “En la ribera” (Testosterona), tema dedicado a la zona del puerto y más allá: “En la ribera, cloaca de la historia, negros de La Boca, o Avellaneda, o Laferrere o La Matanza… Flores del Riachuelo, en la ribera el sexo es barato”. En un disco anterior, La argentinidad al palo, la misma banda, en cambio, había elegido citar al río en una de sus descripciones más corrientes; así, en el tema que lleva el mismo título que el álbum, y que consta de una larga enumeración de “argentinismos”, incluye aquello de “el río más ancho”.
“Yendo por el lado del río” (Charly García)
Pero el Río de la Plata también jugó un papel oscuro en los tiempos de horror de la dictadura y, en una ciudad tomada por las fuerzas de un supuesto “orden”, la zona portuaria podía ser un territorio demasiado peligroso. Así García cantaba en “Hipercan- dombe” (1977), en los tiempos de La Máquina de Hacer Pájaros: “Cuando la noche te hace desconfiar / yendo por el lado del río / la paranoia es quizás / nuestro peor enemigo”.
Tampoco tardó en saberse ese otro lado siniestro del Río de la Plata en aquellos años, cuando los grupos de tareas arrojaban allí los cuerpos de los desaparecidos. La alusión es temprana en el rock, porque en 1983, apenas recuperada la democracia,
Buenos Aires y el rock
Spinetta cierra su tema “Resumen porteño” con sombrías palabras: “Usualmente sólo
flotan cuerpos a esta hora”.
Años después, Los Fabulosos Cadillacs vuelven a hacer una conexión sobre esto cuando, a su versión del tema “Desapariciones”, de Rubén Blades, la interceptan con “Río Manzanares”, para reforzar la relación entre el río y los desaparecidos. Además, en una de las presentaciones de la banda en el estadio Obras, Vicentico remarcó aún más la situación al mencionar en medio del tema la cercanía del río y de la Escuela de Mecánica de la Armada.
Saliendo por un momento del ámbito estricto de las letras, Charly García intentó, en 1999, montar para un show multitudinario y gratuito en Costanera Sur, una puesta que incluiría helicópteros que arrojaran maniquíes al río. La polémica propuesta, en su exposición cruel de lo que había pasado, resultó tan intolerable y levantó cuestionamien- tos tales, entre ellos de las mismas Madres de Plaza de Mayo, que finalmente el músico decidió cancelar el proyecto. De todas maneras, encontró la forma de emitir su mensaje y cambió la lista de temas de esa noche, para cantar muchos de los que hicieron alusión al tema en su momento.
“Va a amanecer y desde el muelle veo el ferry en que te vas” (Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota)
El río y su puerto no sólo han sido lugar de llegada, sino también vía de salida. Los Redondos han usado este recurso varias veces, siempre en su función de escape o pérdida. Así, en el álbum de 1993 Lobo suelto, cordero atado, aparece “Va a amanecer y desde el muelle veo el ferry en que te vas”, y en “Botija rapado” se cita nuevamente al ferry: “Pudo cruzar el charco a tiempo y en el ferry tararea la la la la, Zafó!!!”.
Antes, en “La mosca y la sopa” (1991) se había mencionado al Delta como un lugar de refugio, de aislamiento: “Vas a vivir en el Delta, en un lanchón, buscando de qué reír” (“Tarea fina”).
El río trasciende su presencia física en estos imaginarios citados, y también se hace presente en la ciudad como viento, como aire que respiramos: “Soplan aires desde el río que te mecen suavemente”, canta Antonio Birabent en “Buenos Aires”, jugando con el nombre de la ciudad, como ya se mencionó en otro apartado.
Su presencia marrón y quieta ha servido también para el despliegue de imágenes poéticas. “Que la nuestra es agua de río mezclada con mar”, cantan Los Fabulosos Ca- dillacs en “Vasos vacíos”. Mientras que Vicentico, en “El barco”, de su segundo álbum solista (Los rayos), encuentra en el puerto el marco ideal para una canción de ilusión y despecho: “Y el puerto oscuro en la noche / despide la nave / que tiene un solo destino / que es cruzar el río / y llegar a vos”.
El río también se hace puente entre países en “La música del Río de la Plata”, donde Baglietto canta la letra de Fito Páez: “Candombe en Montevideo / milonga de Buenos Aires / los años te van cambiando / fuelle y tambor / la música del Río de la Plata”; una canción que celebra los sonidos de estas tierras, esa música a la que le dice: “te escondés en los puertos del sur”.
León Gieco lo cita en su canto de amor a la ciudad, “Buenos Aires (de mis amores)”: “El tiempo y el agua que tiene hoy este río / aún no pudo apagar tanto fuego caído”.
Finalmente, una banda relativamente nueva, “La Mancha de Rolando”, le dedicó un tema, llamado justamente “Río de la Plata” (2003):
Río de la Plata
dios que mata y hace bien
no me des la espalda que tengo hambre tengo sed
(…)
Sol de madrugada sobre el río duérmete quién dará color al agua,
quién me quitará la sed, será el Río de la Plata
o el sol que me vio nacer.
Y en otro, “Viviendo allá” (2004), agregan: “Cerca del Río de la Plata, un muerto sale a caminar…”. Es una mirada de hoy, una mirada de suburbios (la banda es del sur del Gran Buenos Aires), que se contrapone a ese otro escenario que se ha creado en esta última década en la zona, con el surgimiento del barrio Puerto Madero. Es Kevin Johansen quien lo toma burlonamente para cantar, mezclando el inglés y el castellano, a esa nueva y exclusiva área porteña, pero yendo de allí hacia otros barrios, marcando contrastes: “We’re going to Puerto Madero to see a concierto… II lloovvee llaass mmiinniiffaallddaass on Esmeralda… Then to Almagro, to dance a few tangos, then to el Tigre to buy lots of mimbre”.
A la presencia quieta y constante del Río de la Plata, a ese lugar de desembarco fundante, el rock le aportó una multiplicidad de sentidos. Lo hizo lugar de desolación, pero también de llegada; espacio de imaginarios viajes y huidas, recordó su lado de espanto, pero también respiró esos aires que llegan desde él y se apoderan de la ciudad y de sus habitantes. El rock porteño se ve también portuario, como una metáfora de su origen mestizo.