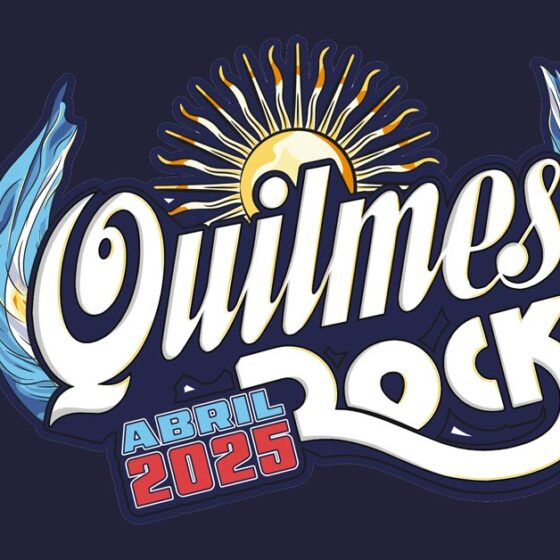Fragmento del libro «Buenos Aires y el Rock», de Adriana Franco, Gabriela Franco y Darío Calderón, editado en 2006 por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.
Ya estamos lejos hoy de los tiempos en que se veía la geografía como un destino. Una postura que, apoyada en la idea de que las formas del paisaje dictaban, influían o condenaban a un determinado tipo de ser, daba lugar a una antropogeografía que establecía una correlación entre el ser de un país y la geografía. Un pensamiento de larga tradición que llegó a producir, en el siglo XVIII, una forma de relacionar rasgos humanos con tipos de paisaje: así, los pueblos de mar tendrían características absolu- tamente distintas a los de la montaña o el desierto. Y, llevado a nuestro país, leer, por ejemplo, en la infinidad de la pampa argentina la «causa» de un supuesto estado mental de soledad y aislamiento de los habitantes de la región. Ese pensamiento «moderno», teñido de romanticismo, es el mismo con el que Sarmiento da inicio a su Facundo: «El desierto la rodea por todas partes y se le insinúa en las entrañas», dice sobre la Argentina y el «mal que la aqueja».
Ahora, ya entreverados los textos, o más precisamente con las herramientas que provee un pensamiento basado en la intertextualidad, son posibles otras lecturas, en las que se tiene en cuenta no sólo aquello material y tangible sino también las producciones o conocimientos que, en una determinada región, se transmiten por diferentes vías de una generación a otra.
No cabe duda de que las letras de rock entran claramente dentro de esta definición, habiéndose convertido en un bagaje cultural que las nuevas generaciones han adoptado y que el mercado rápidamente detectó (primero, la industria discográfica, luego también los medios radiofónicos, que llegaron hasta la creación de una radio, la Mega, cuya programación está dedicada a promover a los nuevos grupos o artistas apoyada en la historia de estos cuarenta años).
Por qué no, entonces, intentar leer en ellas nuevos «mapas» desafectados de la cartografía. Una cartografía no atada a las coordenadas y medidas de la tierra real, del país y sus paisajes dados por la naturaleza, sino en la que se busca dar cuenta de los imaginarios que se ponen en juego, de los trazados y rutas que se han ido creando (y se siguen creando) en el transcurrir de la historia y en los que pueden leerse ciertas mani- festaciones o hechos de la época.
Elegimos para esta parte de la investigación, y como ya se dijo antes, aquellas letras de rock que citan expresamente a la ciudad de Buenos Aires, recortándolas del gran universo del cancionero, aunque sin perderlo de vista.
Ese material revela varias cosas y permite descubrir allí cómo se veía y se ve el mundo con epicentro en Buenos Aires. Ver, por ejemplo, qué otras ciudades son citadas en esas canciones y de esta manera pensar a cuáles estaría ligada la nuestra en este universo poético. Y, como si se tratara de rutas de viaje, ver las líneas imaginarias que surgen desde la capital argentina que la unen, la relacionan y la confrontan con otras ciudades, atravesando océanos y kilómetros. El mundo que así queda dibujado parece tener sus propios límites, alejados de los de la geografía; un planeta imaginario que lleva inscripto en él los rastros de la cultura y de las maneras de ver el mundo propias de ese tiempo.
En las letras del rock argentino que citan a Buenos Aires se encuentra una marcada preferencia por las ciudades europeas y un tanto menos por las latinoamericanas, mientras que el Oriente es apenas mencionado y son completamente olvidadas África y Australia. Así, aunque ubicada geográficamente en el extremo sur del planeta, Buenos Aires se vive a sí misma como una metrópolis central, conectada a los centros de la cultura occidental; tanto que siempre produce un impacto a sus habitantes cuando desde el hemisferio norte se habla de esta zona como «down there» (allí abajo). Es una visión que tiene larga data en la Argentina. Buenos Aires se vio con orgullo como las más europea de las ciudades de América Latina, una visión que aún en las últimas décadas, cuando el proceso de «latinoamericanización» se hizo cada vez más evidente, se intenta denegar.
En gran medida ?cuentan las letras? los ojos de los habitantes porteños parecen seguir con la vista fija en Europa. En los mismísimos inicios del rock local, en lo que podría llamarse su prehistoria, el grupo The Seasons (que integraban Alejandro Medina y Carlos Mellino) bautizó a su álbum de música beat, Liverpool at B.A., marcando así la conexión de esta ciudad con la de Los Beatles; además, el álbum estaba cantado en un «inglés sanateado», tal como ellos mismos lo reconocían.
Y ese foco que, tanto en las letras como en la vida, sigue puesto en Europa ?como cuando era París quien dictaba las modas, lo que había que leer o escuchar y cómo había que pensar y vestirse?, se revela en citas de las canciones seleccionadas que insisten con Francia y España, a veces incluso con la referencia a barrios en particular de esas ciudades («Vendiéndole a los negros en la calle Montparnasse», canta Páez en «Cara- belas nada»). También, aunque ya un tanto menos, quedan repartidas en las letras otras ciudades italianas, Londres y la cita al continente todo.
En esto se anudan dos grandes situaciones históricas: por un lado, la gran in- migración de fines del siglo XIX y principios del XX (con toda una cultura que quedó impregnada aquí, y una relación constante con la nostalgia de otros mundos, que convive con la idea de esta ciudad como tierra próspera y prometedora), y, por otro, la forzada emigración que trajeron los años duros de la dictadura y, mucho más recientemente, la de la crisis económica de 2001.
París aparece como el lugar del exilio por antonomasia: en «Exilio en París», Miguel Mateos retrata no sólo un universo geográfico sino también el porqué de tal destino («Vos sabés bien por qué me tuve que ir, / oh, nena, sentía miedo») y una clara apelación final: «No quiero volver a ser un argentino en París». El mismo autor, en otro tema («Solos en América») clama porque «Europa no contesta, solos, solos en América», apenas tres años después.
Otro ángulo lo aporta León Gieco cuando, al hablar de Buenos Aires, dice que la ciudad está como «Francia en colores de día domingo». También la capital argentina se equipara a las grandes ciudades cuando se plantea como una urbe dura, sin corazón, territorio de la soledad y el aislamiento. «En Baires, en Londres o en Rusia, todo es una pelea sucia», canta Páez en «Canción de amor mientras tanto». Los Fabulosos Cadilla- cs, por su parte, cantan «Esquinas sangran mis pies, violentango en París», en el tema «Piazzolla», retratando así a la capital francesa como lugar de salvación pero también de destierro.
También vale mencionar la confusión de «no sé si es Baires o Madrid», de «Pétalo de sal» (Fito Páez), o «El cuarto menguante sigue igual en Europa y acá» («La otra orilla», de Celeste Carballo). Europa puede ser también el lugar del ensueño, aquel de la cuna cultural y la poesía: «Aún te espera la luna de Venecia», canta Luis Alberto Spinetta en «Cruzarás».
Tan lejos, tan cerca
Sorprendentemente, los Estados Unidos y sus ciudades casi no son mencionados en las letras en cuestión y son, como dijimos, pocas las citas a lugares más alejados. En ese sentido, esas referencias contienen casi siempre una connotación negativa («Japón estalla en ruidos y artefactos», en «Viejo mundo», de Paéz); una dura comparación como la que establecen Los Caballeros de la Quema en «Buenos Aires esquina Vietnam» con la frase «como un contagio de Saigón» o, en otro tema de la misma banda, «Patri», la necesidad de escapar equipara a «Ciudad Evita o Madagascar» y «Yugoslavia y La Paternal».
En cuanto a América Latina, aunque son varias las menciones a esta parte del mundo, parecen estar asociadas a otro tipo de imaginario. En muchas de ellas es una referencia musical: «Candombe en Montevideo, milonga de Buenos Aires» (en «La música del Río de la Plata», Páez); «En Rosario, en Buenos Aires, en Morón, Montevideo la voz clarita del barrio otra vez nos va a cantar» («El mar de Solís», de Octubre Rojo) o «Guitarreando Guatemala, por Honduras el tambor» («Cabalgando», de Kuko).
También la región aparece en algunos temas como el lugar donde poder escapar de lo urbano, casi como si se hiciera propia la fantasía europea de una América salvaje, voluptuosa, selvática, ligada a los placeres y a una vida más edénica. «La alegría no es sólo brasilera», canta Charly García en «Yo no quiero volverme tan loco», de 1982, en la salida de la dictadura; Spinetta, en «Resumen porteño», aporta esa visión de lugar de huida («Ricky se va… un par de pilas nuevas para el walkman y un boleto en micro hacia Río») y también aparece una lectura similar en «El loco de la calesita», con «se fue a Brasil con plata de su abuela»; mientras que Las Pelotas viajan más lejos en el mapa y piensan una «luna de miel en Hawaii» («Hawaii»), remarcando, con ironía, esa búsqueda del paraíso de los países centrales.
En cambio, es llamativo que Buenos Aires mira poco hacia el interior del país. Cuando, como dijimos, se toma como material de trabajo las ciudades donde explícita- mente se nombra a Buenos Aires, las conexiones hacia el adentro son escasas. En todo caso sí hay algunas en las que la ciudad es mirada desde el interior: «De Corrientes a Buenos Aires», canta Gieco en «Cachito, campeón de Corrientes», en la que se la ve como a una ciudad del engaño; o, del mismo Gieco, «En Buenos Aires los zapatos son modernos, pero no lucen como en la plaza de un pueblo» («Carito»). Y no es casualidad encontrar en este punto dos temas de Gieco, un músico que siempre tuvo una actitud atenta respecto del interior del país, y el recorrido que quedó registrado en el disco «De Ushuaia a la Quiaca» es una clara demostración de ello.
Esta visión un tanto romántica también se conecta con la imagen que, en los inicios del rock nacional, se tenía del interior, que era visto como un lugar de liberación posible de la alienación ciudadana, de contacto ideal con la naturaleza; no tanto las principales ciudades del interior, sino más precisamente los pequeños pueblos y en especial, en esos tiempos, el sur. («Toma el tren hacia el sur, que allá te irá bien», decía Almendra, o las «Mañanas campestres», de Arco Iris), relación que, como se ve en otro apartado, se va perdiendo con el paso de los años.
En los últimos años, el eje parece haberse corrido, del sur al norte. Si en los inicios el sur del país, especialmente la zona de El Bolsón, funcionaba como centro de atención, como paraíso perdido que llevaba implícita la idea o la posibilidad de una vida distinta, casi precapitalista; ya para fines de la década del ochenta y bien entrados los noventa, la «tierra prometida» pasó a ser fundamentalmente Brasil, que llevaba asociada la idea de un lugar hedonista, de libertad, drogas y sexo, una exuberancia que se corresponde con su paisaje y su vegetación. «La libertad en la naturaleza como metáfora de la liberación político-sexual condensada en playas, bahías.»(1)
Desde hace unos pocos años, la mirada parece haberse posado en el norte de nuestro país. Allí residiría un antiguo saber, una necesidad de contacto con lo ancestral que aparece en letras como la de Intoxicados cuando canta en «Niña de Tilcara», a un tipo distinto del amor. Antonio Birabent por su parte, en su disco titulado justamente Buenos Aires, tiene una canción llamada «Camino a La Paz». También aparece en varios artistas la provincia de Córdoba como nueva sucursal de El Bolsón, sobre todo San Marcos Sierra y Traslasierra (lugar con «tradición rockera»: allí viven varios de los integrantes del grupo Las Pelotas, herederos de Sumo, el grupo de Luca Prodan, quien se había instalado allí cuando recién llegaba al país); Birabent en el disco citado tiene un tema llamado «Altas cumbres», e Hilda Lizarazu en su disco solista incluyó «Uriel, de San Telmo a Salsipuedes».
Pero el interior del país también es cantado en su dramática realidad económica, en sintonía con las sucesivas crisis. «Y que no se ajuste el cinturón de Rosario, Santiago del Estero peleando su dinero», cantan Los Piojos en «Pistolas».
Como decíamos antes, tardó en llegar a la Argentina, y especialmente a Buenos Aires, la convicción de que se trata de una ciudad de América Latina. Una realidad que no sólo se hizo evidente por la pauperización del país que se viene produciendo en las últimas décadas y con mayor intensidad en los años noventa, sino también por la con- frontación con otros pueblos que los músicos de rock argentino percibieron cuando, en los años ochenta, el rock local hizo impacto en el resto del continente y se multiplicaron las giras.
«Estamos en México y sentimos que el material que yo compuse en Buenos Aires, pensando en Buenos Aires, vale también allá en «otra ciudad de la furia»», dijo Gustavo Cerati en una entrevista para la revista Rock & Pop.(2) «No sé –continúa–, por momentos la sensación es que no estamos tan alejados del resto de América y por momentos es que sí. A veces parecemos parte y otras parecemos una isla aparte».
En otro orden de representación, en la tapa del disco Miami, Babasónicos parece haber recuperado, tal vez para jugar con ello, la mencionada vieja idea de los mapas y sus lecturas. En la cubierta de ese disco que, hecho en Buenos Aires, eligieron llamar Miami, el mapa de la Argentina aparece de tal manera recortado y colocado que, a primera vista, la provincia de Misiones parece más bien la península norteamericana de Florida. En ello puede hacerse, más allá de lo ingenioso del recurso gráfico, una particular lectura del estado de las cosas en la Argentina al salir el álbum, a fines de los años noventa, cuando el país pasaba por una época de mirar hacia afuera gracias a una paridad cambiaria que permitía viajes al exterior y que nuevamente, como en los tiempos de la dictadura, tuvo a Miami como uno de sus destinos preferenciales.
Recorrido entonces que, al ritmo de las letras y de la historia reciente, pasó de mirar hacia ese bucólico sur a recuperar el norte como lugar ancestral, pero también el de salvataje obligado en los tiempos de la dictadura, sin olvidarse de retomar la tradición argentina de «soñar» con ser Europa para enfrentarse más recientemente a la realidad de ser un país más del Tercer Mundo.